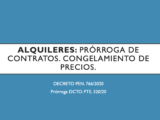Julio A. Rodríguez Simón – Publicación en la Revista de Jubilaciones y Pensiones (www.rjyp.com.ar)
SUMARIO
1. Antecedentes. 2. Justificación de un régimen especial. 3. La Ley 27.546. 4. Ámbito personal de aplicación. 4.1. Los interinos, subrogantes y contratados. 5. Requisitos. 5.1. Edad. 5.2. Servicios requeridos. 5.2.1. Cómputo de la antigüedad en el cargo para los Jefes de Despacho. 5.2.2. Funcionarios que desempeñan cargos que quedan fuera del nuevo anexo. 5.2.3. Una condición de épocas pretéritas. 5.2.4. El cese. 5.2.5. El cese y el principio de la ley aplicable. 5.2.6. Derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 27.546. 5.2.7. Caja otorgante. 6. Haber jubilatorio. 6.1. Cálculo del haber en casos de computarse servicios prestados en el ámbito de cajas para profesionales. 6.2. Haber máximo. 6.3. Compensación para quienes se jubilen sin llegar a cumplir los requisitos. 7. Movilidad. 8. Aportes jubilatorios. 9. Jubilación por invalidez. 10. Pensión. 11. Derogaciones. 11.1. El Artículo 16. 11.2. El Decreto 109/76. 12. Conclusión.
1. ANTECEDENTES
Desde el dictado de la Ley 18.464, hasta la sanción de la Ley 24.018, el régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios fue objeto de una evolución de carácter netamente progresivo.
Esa progresividad quedó demostrada tanto en lo que hizo al ámbito personal de aplicación, acotado en un principio, como a los requisitos y las condiciones para acceder al beneficio, los que fueron notoriamente más flexibles con la sanción de la Ley 24.018.
Así, la Ley 18.464 (texto original) no incluía la totalidad del plantel de magistrados y funcionarios (pues no estaban alcanzados por el régimen los secretarios y prosecretarios de primera y segunda instancia, y los prosecretarios administrativos). Empero el legislador entendió que dichas categorías merecían incorporarse por encontrarse equiparadas a otras que sí lo estaban. Con ese argumento, los mencionados cargos fueron agregados al régimen por la Ley 20.433.
La nómina de magistrados y funcionarios incluidos en el régimen especial quedó consolidada en su totalidad con la sanción de la Ley 24.018 que, a la sazón, incorporó como anexo del art. 8, al anexo I del escalafón para la Justicia Nacional con todos los cargos que allí se enumeraban.
El reenvío al escalafón del Poder Judicial de la Nación hacía innecesario que, a su vez, la ley efectuara una enumeración de los cargos incluidos, a la que se le diera el carácter de taxativa, pues si el régimen estaba dirigido a magistrados y funcionarios en forma exclusiva, la realidad demuestra que el escalafón no es rígido y puede estar sujeto a la creación de nuevos cargos de funcionarios, y esa potestad es de resorte exclusivo y excluyente del órgano que es cabeza de poder.
La realidad, que es cambiante, ha demostrado que aferrarse a una enumeración taxativa trae aparejadas consecuencias no queridas. Así, por ejemplo, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el Ministerio Público pasó a ser un órgano extrapoder, independiente del Poder Judicial. Luego, al dictarse la Ley Orgánica del Ministerio Público, –Ley 24.946– en los arts. 3 y 4, se mencionan los magistrados que componen tanto el Ministerio Público Fiscal, como el Ministerio Público de la Defensa. A pesar de que el art. 12 in fine de la Ley 24.946 aclara, de modo concluyente, que: “Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios (…)”, como alguno de esos cargos no existen con el mismo nombre en el anexo I del art. 8 de la Ley 24.018, para la ANSeS es causal de denegatoria del pedido de beneficio la falta de coincidencia entre la denominación del cargo desempeñado y alguno de los detallados en el anexo del art. 8; no obstante que se trata de funcionarios que habían hecho los correspondientes aportes diferenciales.
2. JUSTIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL
Existen razones históricas que justifican la existencia de un régimen previsional especial para magistrados y funcionarios.
Precisamente, en la génesis de nuestro sistema jubilatorio, se encuentra la Ley 870, dictada en 1877, que estableció un régimen de retiro para Ministros de la Corte Suprema de Justicia y jueces de sección.
Al dictarse la Ley 18.464, se expresó que: “razones de buen gobierno y de tutela de los intereses de la colectividad hacen necesario considerar con un criterio particular el retiro de los magistrados y funcionarios judiciales”.
Otro tanto sucedió con la sanción de la Ley 22.940 (modificatoria de la Ley 18.464) en cuya exposición de motivos se afirma que: “la finalidad más importante del proyecto es contribuir a la independencia del Poder Judicial”. Y que se “tiende a asegurar a los magistrados y funcionarios un nivel de vida decoroso para cuando cesan en sus funciones, de modo que durante el desempeño de estas últimas se puedan brindar con la mayor libertad posible y con razonable tranquilidad económica”. También se expresa que: “al mismo tiempo que el bien de las instituciones y como consecuencia de los beneficios para la comunidad, por el mejor servicio público exigible, cabe también reconocer la importancia y la dignidad propias de la magistratura judicial y funciones equiparables; y que es justo que la República distinga a quienes las han ejercido. Son de recordar la dedicación plena que supone una magistratura bien desempeñada, y la exclusión de cualquier otra actividad salvo la docencia”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó en claro que se trata de un régimen con características propias que lo hacen diferente del régimen general. Así, sostuvo que: “la protección que el legislador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondientes a los magistrados no se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia funcional, que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los magistrados en sus cargos, y que justifican una innegable diferencia respecto de los regímenes laborales, no sólo del trabajador sometido al derecho común, sino también respecto del empleado o funcionario público. El fundamento de tales principios –que justifican la distinción– es evitar que los otros poderes del Estado – administrativo o legislativo– dominen la voluntad de los jueces con la amenaza de reducir su salario, de hacerlos cesar en sus cargos o de jubilarlos, y ello favorezca un ámbito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterio para la función jurisdiccional”.
Y que: “la finalidad de preservar un régimen propio en materia previsional es evitar que se maneje a los magistrados con la amenaza de frustrar sus expectativas de vida decorosa para la vejez”. (1)
3. LA LEY 27.546
Si, como dijimos, la legislación se orientó en el sentido de la ampliación de los derechos, todo lo contrario acontece con la flamante Ley 27.546 (B.O. 6/4/20) que aplica un severo ajuste a la Ley 24.018.
Suele decirse que todo aquello que se hace a los apurones sale mal y esta reforma no fue la excepción. El apuro hizo incurrir en groseros errores insertos hasta en el mismo decreto que llamó a su tratamiento durante el período legislativo de sesiones extraordinarias. (2)
En el mensaje de elevación, se parte de la premisa según la cual la creación de regímenes especiales no supone de suyo la constitución de situaciones de inequidad si, por un lado, los requisitos de años de aporte y de edad no difieren de los comunes, y si, por el otro, las reglas de determinación de los haberes previsionales, aunque más favorables, son equilibradas con sistemas de cotización más gravosos. En estas condiciones, el establecimiento de regímenes especiales no estaría dando lugar a las aludidas circunstancias de privilegio.
Con ese objetivo, la reforma apuntó a la reducción del ámbito de aplicación personal por la vía de eliminación de cargos, a la modificación de los requisitos para acceder al beneficio, al método de determinación del haber inicial, a la movilidad, al incremento de la tasa de aporte y a la elevación de la edad jubilatoria de los hombres.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la Ley 27.546 contribuye a la dispersión normativa. Hasta el art. 13 contiene modificaciones de diversos artículos de las Leyes 24.018 y 22.731, pero a partir del art. 14, encontramos normas modificatorias que quedan fuera de los textos modificados, lo que genera la necesidad de aclarar, en cada caso, a qué ley pertenece la norma citada para evitar confusiones.
4. ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN
En principio, la Ley 24.018 es el régimen jubilatorio aplicable a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y de los poderes judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Si el sostenimiento de un régimen previsional se basa en la adecuada proporción entre activos y pasivos, de modo que la sustentabilidad del régimen se encuentre repartida entre la mayor cantidad de trabajadores activos, con la Ley 27.546 se inició un camino inverso.
En esta oportunidad, se suprimen los cargos de Director General, Subdirector General, Peritos, Subsecretarios Administrativos, Prosecretario Jefe, Prosecretario Jefe de 2da, Jefe de Departamento. Se suprimen también cargos que ya no existían en el escalafón del Poder Judicial (Juez de paz letrado, Fiscal de paz letrado), pero se agrega el cargo de Jefe de Despacho, una categoría ya existente en el escalafón cuyas funciones están equiparadas con las de los prosecretarios administrativos (conf. art. 38 bis, Código Procesal Civil y Comercial).
Ahora bien, a la susodicha reducción, la reglamentación de la Ley 27.546 le introdujo un nuevo aspecto por tener en cuenta para determinar qué clase de funcionarios estarán comprendidos en el régimen especial.
El Poder Ejecutivo por intermedio del Decreto 354/20 facultó a la Secretaría de Seguridad Social y a la ANSeS para dictar las medidas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la aplicación de la Ley 27.546 (conf. art. 3).
En cumplimiento de esa facultad, la Secretaría de Seguridad Social dictó la Resolución 10/20 en la que se aclara que, a partir de ahora, no basta con el desempeño de un cargo con la denominación que figure en el anexo, sino que, además, se deben cumplir funciones jurisdiccionales.
En efecto, la referida norma traza una división no contemplada por la Ley 24.018 al establecer que: “Quedan excluidos los funcionarios o empleados judiciales que ejercen funciones auxiliares o de apoyo, no esencialmente jurisdiccionales, ni vinculadas directamente a la administración de justicia, en cargos que hubieren sido asimilados a los mencionados en el referido Anexo, mediante la disposición de equivalencias, equiparaciones, o por cualquier otro procedimiento de asimilación, ya sea por disposiciones de los respectivos organismos de administración de personal o por otro medio” (conf. Res. SSS 10/20, Anexo I, pto. 1, inc. a).
Si bien la redacción de la norma parece apuntar a algún caso particular, para que se dé la exclusión deberían darse dos condiciones: a) que el funcionario no se desempeñe en el ámbito jurisdiccional y b) que el cargo hubiera sido el resultado de una equiparación, asimilación, etc.
Aun así, resulta evidente que la reglamentación se ha extralimitado al efectuar distinciones donde la ley no las hizo ni era razonable interpretar que existiera alguna categoría de funcionarios excluidos por no desempeñarse en el ámbito específicamente jurisdiccional, pues el funcionamiento de la justicia no se concibe sin personal auxiliar y funcionarios de distintas jerarquías.
Nunca antes habíamos asistido a esta suerte de discriminación, antes bien la ANSeS tenía directivas precisas que solo apuntaban a que el cargo desempeñado por el solicitante fuera de los homologados en el anexo del art. 8 sin que fuera necesario indagar acerca de la forma en que el interesado accedió al cargo ni el tipo concreto de actividad que desarrolla.
Las sucesivas circulares emitidas por la ANSeS reproducen los cargos tanto del anexo del art. 8 como de los comprendidos en las distintas provincias poniendo como única característica que se trata de una enumeración taxativa en razón de la exclusividad de los cargos (así se indica, por ejemplo, en las Circulares GP 08/04, 5/07, 4/08, 15/08, 16/08 y 65/10, entre otras).
Pero no es esta la única extralimitación llevada a cabo por la reglamentación, a continuación, sentencia que: “las modificaciones que se efectúen o se hayan efectuado en la estructura escalafonaria del Poder Judicial… deberán ser convalidadas por la Secretaría de Seguridad Social, a efectos de poder incluir a los magistrados recategorizados en el Régimen Previsional Especial del Capítulo II de la ley 24.018…”.
Es sabido que los organismos previsionales tienen a su cargo la administración de los distintos regímenes jubilatorios, mas no pueden arrogarse la facultad de auditar las estructuras escalafonarias de ningún Poder Judicial.
En efecto, el Alto Tribunal ha sostenido, en forma reiterada, que las atribuciones concernientes a las decisiones finales en materia de reestructuraciones funcionales y remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial han sido reconocidas por la Constitución Nacional y por las leyes en vigencia, entre las competencias que le corresponden a la Corte Suprema, en su condición de titular de ese Departamento del Gobierno Federal (conf. Acordada 36/04, cons. 2°, y arg. de las Acordadas 8/99, 15/04, 41/94, 2/05 9/05, entre otras).
Por lo tanto, estamos ante una intromisión que afecta la división de poderes, pues resulta inadmisible que el Poder Judicial someta a su escalafón al escrutinio de la Secretaría de Seguridad Social en aras de conseguir la convalidación de un cargo para considerarlo dentro de la Ley 24.018.
Por cierto que la reglamentación resulta ser una verdadera caja de sorpresas. La otra cara de la moneda de lo que venimos diciendo es la facultad que simultáneamente se arroga la Secretaría de Seguridad Social para incluir cargos no previstos, en tanto se faculta a sí misma para analizar “la inclusión o no en el régimen especial de aquellos cargos no previstos en el Anexo I (…) que se encuentren dispuestos en línea jerárquica ascendente dentro del escalafón de la carrera jurisdiccional en relación con otros cargos que sí están expresamente incluídos en dicho Anexo” (conf. Res. SSS 10/20, Anexo I, pto.1., inc. b) in fine).
En base a ello se puede concluir que la discusión acerca del carácter taxativo de los cargos del anexo pasó a un segundo plano, pues, en lo sucesivo, la incorporación al régimen podrá depender de la convalidación de la Secretaría de Seguridad Social.
Cuadra señalar que, en la jurisprudencia tanto judicial como administrativa, existen antecedentes en los cuales se admitió la incorporación en la ley especial cuando media una equiparación legal.
Como quedó dicho, en la Ley 18.464, no se mencionaba a los Peritos; no obstante lo cual al estar equiparados por el Reglamento para la Justicia Nacional a los Fiscales de Primera Instancia, la Corte Suprema entendió que tal equiparación traía aparejados los derechos correlativos a esas funciones entre los cuales debían contemplarse los jubilatorios. (3)
Asimismo, los cargos de Procurador y de Defensor General de la Nación, que no están mencionados dentro de los magistrados del Título I de la Ley 24.018 (Presidentes, Vicepresidentes y Ministros de la Corte Suprema), como son cargos asimilados a los de Ministro de la Corte, en tal equiparación se fundó el Procurador del Tesoro para dictaminar a favor de la inclusión en ese régimen. (4)
4.1. LOS INTERINOS, SUBROGANTES Y CONTRATADOS
Otra polémica que la reglamentación vino a zanjar y obviamente de la forma más restrictiva, es la que se relaciona con aquellos que han desempeñado cargos en interinatos, subrogancias, o bajo contrato.
Cuando la ley se refiere a los requisitos menciona el “desempeño” sin referencia alguna al modo bajo el cual debió efectuarse la designación. Pero como el criterio de interpretación más desfavorable al administrado constituye una marca registrada de la ANSeS, en forma más o menos generalizada, había entendido que la Ley 24.018 solo ampara a quienes estén designados en el cargo en forma “efectiva” (5), aun cuando en otras épocas, no reparaba en las características de la relación y, en forma más contemporánea, admitió alguna excepción. (6)
El hecho de que la ANSeS no reconozca los servicios prestados en calidad de interino, subrogante o contratado, causó y aún sigue causando un verdadero trastorno al mismo Poder Judicial, al obstaculizar el natural recambio de funcionarios en condiciones de jubilarse quienes se ven impedidos de acceder al beneficio, a pesar de acreditar la edad y el desempeño de un cargo tipificado en la ley por el tiempo requerido, más allá de la situación de revista.
Por su parte, la jurisprudencia mayoritaria ha admitido el derecho de magistrados y funcionarios a la jubilación en función del cargo desempeñado a la fecha de cese aun cuando se tratara del desempeño en forma interina (7) o subrogante (8).
5. REQUISITOS
5.1. EDAD
Para acceder al beneficio se exigen 60 años a las mujeres y 65 a los hombres, y para estos últimos se establece una escala gradual indicada en el art. 16, en la cual, desde el año 2020 hasta el 2025, aumenta a razón de 1 año de edad por cada año que transcurra: 60 en el 2020, 61 en el 2021, y así sucesivamente.
En el mensaje de elevación, se dice que la escala progresiva de las edades permite llevar a cabo la modificación de manera gradual y previsible, “a fin de no afectar los derechos de los magistrados y funcionarios que se encuentran próximos a jubilarse”.
Sin embargo, el gradualismo anunciado quedó solo como una mera expresión de deseos, pues, en la práctica, quien no cumpla 60 años de edad en el transcurso del año 2020, no podrá jubilarse hasta que cumpla los 65.
Si una persona en el año 2020 tiene 59 años y obviamente está muy próxima a jubilarse, la ley le requerirá tener 60. En el 2021, cumplirá los 60 y la ley le pedirá 61, situación que se replicará en los años siguientes, por lo que no podrá jubilarse sino hasta que llegue a los 65 años.
Para que el aumento sea gradual el incremento debió consistir en la elevación de 1 año de edad cada 2 años calendario por lo menos, como, en su momento, lo hizo la Ley 24.241 en su art. 128.
La forma errónea en que se plasmó la escala consigue el efecto que se pretendía evitar, pues afecta directamente el derecho de todos aquellos que están próximos a jubilarse que verán postergado por los próximos 5 años o quizás más, el acceso a la jubilación.
No existen muchos antecedentes en los cuales la justicia tuviera que expedirse ante un aumento arbitrario de la edad, pero sí lo ha hecho cuando la gradualidad en el incremento de años de servicios afectó sustancialmente el derecho a la jubilación. (9)
5.2. SERVICIOS REQUERIDOS
1) 30 años de servicios.
2) 10 años continuos o 15 discontinuos en “alguno de los cargos indicados en el art. 8”.
3) Cesar definitivamente.
No hay modificaciones en cuanto a la cantidad de años de servicios totales requeridos que sigue siendo de 30.
Sí las hay respecto del requisito específico de antigüedad como magistrado o funcionario. Recordemos que, con la Ley 24.018 (texto anterior), se requerían:
a) 15 años continuos o 20 años discontinuos, de los cuales 5 debían ser como magistrado o funcionario, o bien
b) 10 años como magistrado o funcionario.
En cambio, con el nuevo texto, se requerirán 10 años continuos o 15 discontinuos (todos como magistrado o funcionario) y sin posibilidad de computar servicios en el Poder Judicial de las provincias adheridas al régimen de reciprocidad jubilatoria, equivalencia de servicios que sí estaba prevista antes de la reforma.
5.2.1. CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD EN EL CARGO PARA LOS JEFES DE DESPACHO
Como quedó referido antes, la Ley 27.546, además de eliminar determinados cargos de funcionarios, incorporó al Jefe de Despacho, o más precisamente, modificó la denominación de “Jefe de Despacho de Primera” (que así figuraba en el anterior anexo del art. 8) por la de “Jefe de Despacho”.
Ahora bien, las expectativas que pudo despertar entre el colectivo de Jefes de Despacho la tan merecida incorporación, pronto se convirtió en desazón al conocer el texto de la reglamentación.
Ello así por cuanto la posibilidad de acceder a los beneficios no tendrá efecto inmediato, pues de acuerdo con el inc. d) del punto 1 de la Resolución SSS 10/20, “el desempeño de los cargos incorporados al Anexo I de la Ley No 24.018 en virtud de la sustitución operada por la Ley No 27.546, se consideran a los efectos de acreditar los servicios exigidos en el inciso a) del artículo 9o de la Ley No 24.018 y sus modificatorias, a partir del 1o de abril de 2020, en que comenzarán a cotizar bajo el régimen especial”, situación en la que solo se encuentra el cargo de Jefe de Despacho.
No encontramos antecedentes de una reglamentación tan restrictiva. En cada oportunidad en que se sancionó un régimen especial, aun cuando se dispusiera un incremento de la tasa de aporte, quienes reunieron los requisitos de edad y servicios pudieron acceder a los beneficios sin necesidad de agotar algún período de carencia.
Si la Ley 27.546 hubiera instituido un fondo compensador o creado el cargo a partir de su vigencia, exigir una antigüedad mínima sería lo más indicado, pero no es el caso, pues el cargo de Jefe de Despacho ya había sido creado por la Acordada 8/99 del 15/4/99.
Por otro lado, la ley no supedita sus beneficios a la condición de haber “aportado” durante un determinado lapso, sino a la de haberse “desempeñado” en los cargos del anexo; por tanto, la reglamentación al exigir que los 10 años se computen desde el mes de abril del 2020, y no desde que el agente fuera designado, modifica el texto de la ley, además de postergar de un modo irrazonable el derecho al beneficio.
5.2.2. FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN CARGOS QUE QUEDAN FUERA DEL NUEVO ANEXO
A fin de paliar las consecuencias que traerá aparejadas la supresión de las diversas categorías del anexo, el art. 16 de la Ley 27.546 establece que: “Los funcionarios que se hayan desempeñado o se desempeñen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley en los cargos del ANEXO I, texto anterior a la modificación de la presente, quedan comprendidos en el régimen establecido en la ley N° 24.018 y sus modificatorias”.
A su turno, la reglamentación dispone que deberán continuar con el aporte fijado por el art. 31 desde el 1 de abril del 2020.
En este punto, el mensaje de elevación expresa que “esta modificación en el ámbito de aplicación personal no afecta los derechos adquiridos de quienes se desempeñaron o se encuentren desempeñando algún cargo de los que ya no formarán parte del régimen especial, respetando el carácter de los servicios prestados al amparo de la anterior legislación y la posibilidad de obtener un beneficio en el marco del régimen general”.
Sin duda, se trata de una disposición que ya ha despertado las alarmas entre los funcionarios que se encuentran en el desempeño de esos cargos, particularmente ante la incertidumbre que plantea un posible ascenso a otro cargo de los también excluidos.
En nuestra opinión, está claro que no se ha querido afectar derecho alguno a quienes se encuentran en dicha situación. Como el mensaje de elevación hace expresa mención a los derechos adquiridos por este colectivo, cabe interpretar que la Ley 24.018 les seguirá siendo aplicable aun en caso de ascenso a otro cargo de los que ya no figuran; de lo contrario, se vería frustrado el derecho a la carrera judicial con clara violación de los arts. 14 y 16 de la Constitución Nacional.
5.2.3. UNA CONDICIÓN DE ÉPOCAS PRETÉRITAS
Dentro de los requisitos, la ley instala como condición la de encontrarse en el ejercicio del cargo al momento de cumplir los demás requisitos necesarios para obtener la jubilación ordinaria.
Se trata de un requisito de épocas pretéritas, pues constituye un condicionamiento que ya no existía en la legislación previsional. La última norma que así lo imponía y que nunca comprendimos cuál era su finalidad, fue el art. 43 de la Ley 18.037 (derogada hace 26 años), aunque, a modo de excepción, admitía el derecho a obtener la jubilación ordinaria en caso de que el trabajador hubiera cesado en la actividad dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cumpliera la edad requerida.
Una norma de similar contenido y que habrá sido la fuente de inspiración del redactor del proyecto figuraba en el texto original de la Ley 18.464 (art. 5), que contemplaba la misma regla y también la excepción en cuanto a la conservación del derecho cuando el cese se produjo dentro de los 5 años anteriores al cumplimiento de la edad.
Con esta modificación se elimina la posibilidad de obtener la jubilación por parte de quienes hubieran cesado luego de tener cumplidos los requisitos mínimos de antigüedad en el Poder Judicial, que se admitía con la Ley 24.018 (texto original).
5.2.4. EL CESE
Se eleva a la categoría de requisito la condición de “cesar definitivamente”.
Si la ley exige estar en actividad al momento de cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios, carece de sentido alguno añadir también la obligación de cesar en el cargo para tener derecho al beneficio.
Por un lado, desde el punto de vista lógico, resulta contradictorio que la ley exija estar en actividad al momento de cumplir los requisitos y, al mismo tiempo, ponga como requisito el de no estar en actividad.
Por otro lado, el ascenso de la condición de “cesar definitivamente” a la categoría de “requisito”, nos parece manifiestamente irrazonable, porque el cese es condición para entrar en el goce del beneficio y no para adquirir derecho a él.
Debe tenerse presente que la percepción de la jubilación es incompatible con el desempeño de empleos públicos o privados (conf. art. 16, inc. d), Ley 24.018); por tanto, el magistrado o funcionario debe necesariamente cesar para entrar en el goce de la prestación.
Como toda medida de carácter regresivo requiere una consideración que la justifique debidamente, indagando acerca de la razonabilidad de esta exigencia, recurrimos a las explicaciones dadas en el plenario convocado por el Senado al cual asistieron el Ministro de Trabajo, el Secretario de Seguridad Social y el Director Ejecutivo de la ANSeS, donde se dijo que el fundamento del mentado requisito se basa en la intención de acabar con una inveterada costumbre que tienen los jueces de obtener la jubilación y dejar en suspenso el cobro por continuar en actividad. (10)
¡Caramba! Si sobre gustos no había nada escrito, jamás se nos hubiera ocurrido que los legisladores iban a plasmar en una ley una medida para terminar con una costumbre que no conlleva ningún reproche jurídico.
En el régimen general, no hallamos una disposición de este calibre, al contrario, el Decreto 894/01 permite a cualquier empleado o funcionario de la administración pública jubilarse y suspender el cobro para continuar desempeñándose en la misma u otra repartición estatal.
En este punto, ni siquiera se trata de una norma extraída de un régimen anterior. Ni en la Ley 18.037 encontramos una disposición semejante. El art. 70 expresamente establecía que: “para la tramitación de las prestaciones jubilatorias no se exigirá a los afiliados la previa presentación del certificado de cesación en el servicio”.
Por otra parte, si el trámite del beneficio fuera automático, todavía tendría algún sentido el cese definitivo, pero, en la práctica, hemos visto trámites cuya duración alcanzó los 4 años, antecedentes que ponen en duda la inmediatez entre el cese y el goce del beneficio, amén de que el hecho de tener que cesar antes y no al final del trámite significará que la ANSeS deberá afrontar el pago de retroactivos, en muchos casos, millonarios.
En este punto, tal vez para atenuar los efectos de una legislación tan rigurosa es que la reglamentación admite que: “una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación, se permitirá presentar la documentación a los fines de confeccionar el legajo previsional, para poder otorgar y liquidar en forma expedita la prestación incoada, ante la presentación del cese definitivo” (conf. Res. SSS 10/20, Anexo I, pto. 2, inc. e).
No deja de llamar la atención el verbo utilizado (permitirá) como si el derecho a peticionar estuviera sujeto a algún tipo autorización previa. ¿Será que para iniciar el trámite en vez de pedir turno habrá que pedir permiso?
Asimismo, la Resolución SSS 10/20 contempla la posibilidad de requerir a la ANSeS con carácter previo a la solicitud del beneficio, un cómputo ilustrativo de servicios a efectos de evaluar el derecho en forma provisoria, lo cual será un trámite de rigor antes de la solicitud, ya que estando sujeto a requisitos tan rigurosos, un magistrado deberá tener la absoluta certeza de que el beneficio le va a ser otorgado, pues de lo contrario, si cesara y no tuviera derecho debería concursar para volver a la actividad y quedar comprendido nuevamente en el régimen especial.
5.2.5. EL CESE Y EL PRINCIPIO DE LA LEY APLICABLE
Al instituir la Ley 27.546 al cese como requisito para tener derecho al beneficio, se reducen a uno solo los criterios de aplicación de la ley en materia previsional, apartándose de las pautas fijadas para el régimen general.
En efecto, según los principios insertos en el art. 161 de la Ley 24.241, el derecho a la jubilación se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario, por la ley vigente:
a) a la fecha de cese en la actividad o
b) a la de solicitud.
Entre estos dos acontecimientos se atiende al que ocurra primero, y siempre que, a esa fecha, el peticionario fuera acreedor a la prestación.
Pero la ley aplicable no se agota en esos dos principios. En el siguiente párrafo, se agregó que: “si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los términos del primer párrafo del Artículo 82 de la ley 18.037” (texto agregado por la Ley 26.222, B.O. 8/2/07).
Esta regulación se inspira en la doctrina administrativa encabezada por Miguel S. Marienhoff y constituye un avance que contribuye a la seguridad jurídica, de modo que una vez adquirido el derecho no importa cuando el interesado haga uso de la facultad de pedir el beneficio. (11)
Podemos mencionar también que, a partir del caso “Sartorio, José Carmelo” de la ex Caja del Estado y Servicios Públicos, para los magistrados y cargos equiparados, ya se había fijado como criterio la aplicación de la ley en el momento en que el interesado hizo la opción por el régimen. Ello así por cuanto no se concibe que los jueces presenten la renuncia en forma condicionada como es corriente para el trámite jubilatorio de los funcionarios.
Cabe acotar que este último mecanismo constituye otro criterio legislado en el cual la ley aplicable se cristaliza el día en que se presentó la renuncia condicionada (conf. art. 4, Decreto 8820/62).
Corresponde señalar también que para la Corte Suprema la norma que establece el principio de la ley aplicable fue establecida en beneficio de los peticionarios, para que los cambios legislativos no redunden en perjuicio de los derechos adquiridos durante la vigencia de los regímenes derogados. (12)
Pues bien, si no contábamos ya con suficientes criterios para establecer la ley aplicable, la reglamentación introduce uno nuevo.
En efecto, la Resolución SSS 10/20 añade un principio que no coincide con ninguno de las mencionados y es la “fecha de aceptación de la renuncia” que, según la norma, “determina la de adquisición del derecho y el régimen legal vigente” (conf. pto. 2, inc. e).
Resulta cuanto menos una contradicción entre la ley y la reglamentación que la fecha en que se dicta el decreto (o la resolución del tribunal de superintendencia en el caso de los funcionarios) que tuvo por aceptada la renuncia determine la ley aplicable. Si bien, por regla general, la aceptación de la renuncia es el paso previo al cese, también se han dado casos donde el cese se produce antes del decreto del Poder Ejecutivo Nacional y este último supuesto significaría sujetar el derecho a un acontecimiento que va más allá del cese en el cargo.
En fecha reciente, se ha presentado un caso judicial con aristas que merecen ser analizadas a la luz de estos principios.
Trátase de la actuación de una fiscal federal que habiendo presentado la renuncia y encontrándose pendiente de aceptación, fue convocada para continuar desempeñándose en el mismo cargo. (13)
Los hechos se sucedieron con la siguiente secuencia:
La fiscal presentó la renuncia para que le sea aceptada a partir del 28/2/20.
El Procurador General interino dispuso su convocatoria a partir del mismo 28/2/20 en los términos del art. 16, inc. a) de la Ley 24.018.
El Poder Ejecutivo por Decreto 359/20 dictado el 11/4/20 y publicado en el B.O. el 13/4/20 tuvo por aceptada la renuncia a partir del 28/2/20.
Entre tanto, la Ley 27.546 fue publicada el 6/4/20 y rige desde el día siguiente al de su publicación. Como se desprende de las constancias de la causa citada, se tuvo por nula su actuación en tanto fue realizada en el período abarcado entre la presentación de la renuncia y la aceptación, entendiéndose que, en ese lapso, ya no tenía el cargo de fiscal.
Y con independencia de las derivaciones que se dieron en la causa, está claro que la ley aplicable a la jubilación mal puede ser la vigente a la fecha que lleva el decreto de aceptación de la renuncia que, por otra parte, el mismo decreto la retrotrae a la fecha peticionada por la interesada, y que, además, hubiese sido la fecha inicial de pago del beneficio de no haber sido convocada.
Todo ello lleva a la conclusión de que la norma que impone como requisito el cese definitivo constituye un acto de pura potestad, injustificado y regresivo que solo genera inseguridad jurídica, pues torna inoperante el principio de adquisición del derecho al momento en que se cumplieran los requisitos, deja sin efecto el correspondiente a la fecha de solicitud y consecuentemente coloca al interesado en un estado de incertidumbre por los cambios legislativos que, en forma vertiginosa, pudieran acontecer.
5.2.6. DERECHOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 27.546
Entre las críticas que se suscitaron una vez conocido el proyecto de ley, se encuentra el reclamo de una cláusula transitoria que asegurara la consolidación de los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de las reformas.
Se pretendía la inclusión de una norma similar al art. 2 de la Ley 25.668 (vetada por el Decreto 2322/08) que disponía lo siguiente: “El personal comprendido en las leyes derogadas por el artículo 1° que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tuviere reunidos la totalidad de los requisitos que aquéllas establecen, mantendrá el derecho a los beneficios que las mismas otorgan, el cual podrá ejercer en cualquier momento, a partir de la fecha de cese en sus funciones o cargos”.
En nuestra opinión, no tenemos duda acerca de que quienes tenían los requisitos cumplidos bajo el régimen de la Ley 24.018, según el texto anterior a su reforma, conservan el derecho a obtener el beneficio conforme a las disposiciones que regían en el momento en que reunieron simultáneamente los requisitos de edad, tiempo de servicios, antigüedad en el Poder Judicial y en el cargo, porque así lo garantiza el citado art. 161 de la Ley 24.241.
Pretender que la ley diga que se van a respetar los derechos constituye una garantía innecesaria, porque es lo mismo que decir que el Estado debe cumplir la ley y eso es obvio, amén de que, por mandato constitucional, el Estado debe asegurar los beneficios de la Seguridad Social.
El mensaje de elevación ratifica esta postura cuando reproduce un dictamen de la Procuración del Tesoro cuya doctrina dice que: “el derecho a la jubilación solo tiene carácter de derecho adquirido, en sentido constitucional, cuando se han cumplido en vigencia del régimen de que se trate los extremos necesarios para el otorgamiento del beneficio, tal lo prescripto por el artículo 161 de la Ley N° 24.241… existiendo hasta ese momento solo un derecho en expectativa”.
No pocas opiniones encontradas se sucedieron también en el seno del debate en la Cámara de Diputados, entre quienes se inclinaban a favor de la cláusula y quienes se oponían a ella, tal el caso de la legisladora Mirta Tundis quien, para justificar que resultaba innecesaria, ilustró a sus colegas con la lectura del art. 161 de la Ley 24.241.
Pues bien, la cláusula tanto reclamada se insertó en el pto. 11 de la Resolución SSS 10/20 donde aclara que los magistrados y funcionarios que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.546, tuvieren cumplidos los requisitos de edad y años de servicios para acceder al beneficio de jubilación en razón de las normas que se derogan y/o modifican, conservarán sus derechos en los términos del segundo párrafo del art. 161 de la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias.
5.2.7. CAJA OTORGANTE
La reglamentación establece que, cuando se acrediten servicios comprendidos en el régimen de reciprocidad del Decreto Ley 9316/46, no será de aplicación el principio de caja otorgante.
Los servicios de que se trata son aquellos prestados en los regímenes de las provincias no transferidas.
En este punto, la reglamentación recoge el criterio que, en la práctica, venía aplicando la ANSeS y es que cuando corresponde otorgar un beneficio por imperio de un régimen especial nacional, solo la ANSeS puede ser el organismo otorgante por ser el único ente previsional encargado de la aplicación de dichos regímenes.
6. HABER JUBILATORIO
El monto de la jubilación ordinaria se fija en el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones por el desempeño de los cargos del art. 8, percibidas en el período inmediatamente anterior al cese definitivo en el servicio.
En principio, desaparece así uno de los rasgos característicos del régimen, esto es, la vinculación estrecha que existía entre la jubilación y el cargo del cese que, por otra parte, era la lógica consecuencia de haber alcanzado la mayor categoría dentro de un escalafón.
La norma en comentario habla de remuneraciones actualizadas, pero no dice ni precisa concretamente de qué forma se llevará a cabo esa actualización, lo cual no es un dato menor, pues la fijación del índice de actualización es una competencia que no admite delegación legislativa de acuerdo con lo resuelto por el Alto Tribunal al fallar el caso “Blanco, Lucio Orlando”. (14)
No pocas críticas suscitó también esta disposición que intentó ser aclarada por el Ministro de Trabajo en la Sesión parlamentaria del Senado donde expresó: “Se mantiene la tasa de sustitución en el 82% pero en lugar de calcularse el 82% sobre el último haber que sea sobre el promedio de los últimos 120 meses de haberes, y aclaramos en Diputados que era sobre los 120 meses calculados de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva al momento del cese, o sea que son 120 meses actualizados”. (15)
Ahora bien, la redacción del art. 10 de la Ley 24.018 (haber inicial) quedó tal cual figuraba en el proyecto original y lo más parecido a lo que expresó el Ministro de Trabajo recién se verá reflejado en la redacción final dada al art. 17 de la Ley 27.546, disposición que nada tiene que ver con la determinación del haber inicial, sino con la movilidad, pero evidentemente quedó allí plasmado el modo en que se llevará a cabo dicha actualización.
Dice el inc. b) del art. 17 que: “Para los beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se aplicará el porcentaje fijado en el artículo 10 de la ley 24.018 y sus modificatorias (…), sobre el promedio de las remuneraciones que allí se refieren, actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese (…)”.
Por su parte, la reglamentación establece que: “Las remuneraciones correspondientes al cargo o a los cargos referidos, se actualizarán, hasta tanto se expida la Comisión ad hoc a que hace referencia el artículo 56 de la Ley No 27.541 y el Congreso de la Nación determine las pautas específicas, conforme al valor del salario correspondiente a cada cargo vigente al momento del cese”.
Así nomás, y sin ninguna otra precisión, nos encontramos frente a dos normas que, en principio, establecen parámetros diferentes, pero habrá que interpretarlas como complementarias desde que no existe referencia alguna a un índice de actualización.
Por un lado, el art. 10 de la Ley 24.018 alude al 82% del “promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas” y, por el otro, el art. 17, inc. b) de la Ley 27.546 establece el modo en que se llevará a cabo esa actualización que será según el “valor del salario vigente al momento del cese”.
Pues bien, si la actualización de las remuneraciones consiste en computar la remuneración de cada cargo al cese, se extrae de ello que, en el supuesto en que el peticionante se haya desempeñado en un solo cargo, el cálculo será directamente el 82% de la última remuneración percibida. Para este caso, el promedio es solo teórico por cuanto: Salario cese x 120/120 = Salario cese.
Y si tuvo más de un cargo dentro de los últimos 120 meses, el interesado deberá acompañar una certificación con el sueldo de cada cargo según la escala salarial vigente a la fecha de cese. Luego la ANSeS deberá calcular la proporción del haber según el tiempo trabajado en cada categoría.
Ahora bien, la reglamentación anticipa que esto será transitorio, pues según el pto. 3, inc. b) de la Resolución SSS 10/20, el procedimiento de cálculo antes mencionado se aplicará “hasta tanto se expida la Comisión ad hoc a que hace referencia el art. 56 de la Ley No 27.541 y el Congreso de la Nación determine las pautas específicas”.
Es preciso señalar que el art. 56 de la Ley 27.541 encomendó a la Comisión que: “revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales….”. Y entre ellos se cita puntualmente el art. 27 de la Ley 24.018, esto es, la misión de la mentada Comisión no parece estar encaminada a establecer otra cosa que no tenga que ver con la movilidad de las prestaciones.
Con independencia de lo expuesto, cabe hacer notar que el 82% del cargo del cese constituía uno de los aspectos esenciales del régimen y naturalmente la lógica aspiración de progreso dentro de una estructura en la que pueden existir distintos grados.
Bajo este supuesto, la reforma afectará a todo aquel que compute más de un cargo en los últimos 10 años, supuesto en el cual se planteará si esta previsión no vulnera la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales y la garantía de intangibilidad de la remuneración de todo magistrado amparada por el art. 110 de la Constitución Nacional.
Como esta última es una garantía que también se extiende a la pasividad, resulta evidente que la jubilación de un magistrado deberá guardar proporción con la remuneración que percibía en actividad, es decir, la jubilación no debería significar una rebaja de sus ingresos.
En este sentido, debe recordarse que el art. 110 de la Constitución Nacional dispone que los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.
Y si bien el texto constitucional menciona a los magistrados en actividad, para la Corte Suprema la intangibilidad de las remuneraciones es una garantía que comprende también a los magistrados en pasividad. (16)
6.1. CÁLCULO DEL HABER EN CASO DE COMPUTARSE SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE CAJAS PARA PROFESIONALES
Entremezclada con las disposiciones que se refieren a los requisitos, la norma reglamentaria introduce una novedad cuando el interesado computa servicios prestados en el ámbito de cajas de previsión para profesionales. En este caso, se dispone que: “el haber previsto en el artículo 10 de la ley No 24.018 será liquidado a prorrata de los servicios verificados en uno u otro régimen” (conf. ap. 2, inc. b), Res. SSS 10/20).
Como se trata de algo novedoso que recién aparece en la reglamentación, consideramos preciso recurrir a los antecedentes de la norma para ver si se puede inferir que la redacción actual del art. 9 de la Ley 24.018 autorice este tipo de liquidación del haber inicial.
www.rjyp.com.ar/nove/simon176.htm 12/18
22/7/2020 Modificaciones al régimen jubilatorio del Poder Judicial de la Nación: Análisis de las modificaciones introducidas por la Ley 27.546 y normas regl…
La Ley 18.464 requería “30 años de servicios computables” (conf. art. 4, Ley 18.464, texto original).
Luego, con la Ley 22.940, los requisitos de servicios quedaron agrupados en el art. 3 que exigía, entre otros, “treinta (30) años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria”.
Con una reproducción casi literal, el art. 9 de la Ley 24.018 exige acreditar “treinta (30) años de servicios y veinte (20) años de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio”.
Finalmente, con la Ley 27.546, el nuevo art. 9 reza: “treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluídos en el sistema de reciprocidad jubilatorio”.
El actual sistema de reciprocidad jubilatorio se encuentra conformado por 2 regímenes: el creado por el Decreto Ley 9316/46 y el establecido por el convenio ratificado por la Resolución de la Subsecretaría de Seguridad Social 363/81.
No se nos escapa que este último regula un mecanismo de determinación del haber a prorrata.
Sin embargo, desde antaño, incluso en vigencia de la Ley 18.464, cuando el peticionante traía al cómputo servicios de cajas profesionales, su admisión fue al solo efecto de completar la antigüedad necesaria (los 30 años), mas no a los fines del cálculo del haber que, en todos los casos, fue el 82%, vale decir sin prorrateo alguno. Así lo interpretó también la Gerencia de Asuntos Jurídicos (17), aunque, en un caso aislado, también sostuvo que tales servicios directamente no podían ser computados por considerar que la Resolución SsSS 363/81 no conlleva su evaluación en los regímenes especiales, pues solo opera en la órbita de la ley general. (18)
En nuestra opinión, la actual redacción del art. 9 no autoriza a crear por vía reglamentaria una excepción a la forma de cálculo del haber.
No existe para la Ley 24.018 otra manera de liquidar la jubilación que no sea sobre la base del 82% de la remuneración o promedio de remuneraciones. Los 30 años requeridos pueden haber sido prestados en cualquier régimen de reciprocidad, pues de otro modo, se crea una desigualdad que solo encuentra sustento en el lugar donde se prestó la actividad profesional.
6.2. HABER MÁXIMO
El segundo párrafo del art. 10 establece que el promedio no puede superar “(…) la remuneración total, sujeta a aportes y contribuciones, previa deducción del aporte personal jubilatorio del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio”.
Teniendo en cuenta que por el art. 6 se eleva el aporte personal al 18%, el sueldo promedio no debe superar el 82% del sueldo del cese.
Por la forma que, en definitiva, quedó fijada la determinación del haber inicial, no parece factible que, en los hechos, el haber jubilatorio pudiese arrojar un monto superior al sueldo percibido a la fecha de cese.
Menos aún si no se reconoce el desempeño de subrogancias o interinatos en cargos superiores, supuestos en los que bien podría suceder que el haber resultante supere el 82% del cargo del cese.
De todos modos, no sería difícil que se configure esa hipótesis si, por ejemplo, un funcionario que presta servicios en el sur y, por ello, percibe el adicional por zona desfavorable, experimentara un traslado con el mismo cargo fuera de la zona patagónica con la consiguiente pérdida de ese adicional. De jubilarse en esa instancia, el promedio seguramente arrojará un importe superior al último sueldo.
6.3. COMPENSACIÓN PARA QUIENES SE JUBILEN SIN LLEGAR A CUMPLIR LOS REQUISITOS
El art. 4 de la Ley 27.546 incorpora como art. 10 bis una suerte de compensación por los mayores aportes que se hubieran efectuado por imperio de la Ley 24.018 para quienes no completaran los 10 años continuos o 15 discontinuos en cargos del anexo.
Para estos casos, se reconoce la diferencia del haber previsional determinado según el art. 10 y el previsto por la Ley 24.241, y “ambos” en forma proporcional de acuerdo con el tiempo de servicios prestados en cada régimen (sistema prorrata temporis).
Sobre este punto la reglamentación se ocupó también del caso de aquellos que computen servicios reconocidos por alguna caja para profesionales, para lo cual reproduce, con algunas variantes, el mecanismo de cómputo y liquidación estatuido por la Resolución SsSS 363/81. Incluso modifica, en forma unilateral, el modo en que habrá de aplicarse la movilidad.
Al respecto, el art. 8 de la citada resolución dispone que: “La movilidad que en el futuro corresponda al haber de la prestación lo será en función de los incrementos que cada uno de los regímenes participantes otorgue a los beneficiarios propios a partir de la fecha de su vigencia, con arreglo al porcentaje con que cada uno de ellos concurre”.
En cambio el inc. g) del pto. 4 de la Resolución SSS 10/20 dice que: “cada prestación integrante del haber compuesto se regirá por la pauta de movilidad que prevea su propia legislación, excepto cuando una de ellas se rija por la Ley Na 24.241, sus modificatorias y complementarias, en cuyo caso se aplicará una única pauta de movilidad, la del régimen en el que el beneficiario acredite mayor cantidad de años de servicios”.
7. MOVILIDAD
La calidad de “móvil” del denominado número mágico 82 constituye el segundo aspecto medular que hace a la esencia de este régimen especial.
La Ley 24.018 establece en el art. 10 que la jubilación será móvil y, en el art. 27, se fija la forma, disponiéndose que dicha movilidad se efectuará “cada vez que varíe la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la prestación”.
Sin tocar un ápice del referido art. 27, la Ley 27.546 dispone en el Título IV – Disposiciones Transitorias– que: “Hasta tanto se expida la Comisión Ad Hoc a que hace referencia el artículo 56 de la ley 27.541 y el Honorable Congreso de la Nación dicte la ley respectiva, los haberes de los funcionarios comprendidos en los títulos I y II de la presente se regirán por las siguientes pautas de movilidad:”.
A continuación, establece dos pautas que, pese a la diferente redacción, dicen lo mismo.
Así, se distingue entre quienes tienen el “beneficio ya otorgado a la fecha de entrada en vigencia” y aquellos que “se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Para los primeros se va a seguir aplicando el art. 27 de la Ley 24.018, es decir, la jubilación se incrementará cada vez que varíe la remuneración del cargo sobre la base del cual se determinó el haber.
En cuanto a los segundos, el inc. b) dispone: “Para los beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se aplicará el porcentaje fijado en el art. 10 de la ley 24.018 y sus modificatorias… sobre el promedio de las remuneraciones que allí se refieren, actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”. Luego remata diciendo “Igual criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes”.
Y respecto de estos últimos la reglamentación puntualiza que: “Para los beneficios que sean otorgados a partir de la vigencia de la Ley No 27.546, se aplicará la variación porcentual del salario del cargo o de los cargos que se tuvieron en cuenta para la determinación del haber inicial”.
Cabe aquí formular, al menos, dos consideraciones. No existen aumentos dispares entre Magistrados y Funcionarios, al menos, los otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aplican con el mismo porcentaje a todas las categorías.
Y, por otra parte, el mecanismo de movilidad no puede estar sujeto a la ley vigente al momento del otorgamiento. Si, con posterioridad a la vigencia de la Ley 27.546, se otorgó un beneficio adquirido bajo el texto anterior, es de estricto rigor que debe aplicarse la movilidad del art. 27.
No está de más recordar aquí que los actos que reconocen la existencia de un derecho previsional solo tienen efecto declarativo y no constitutivo de aquel, que se consolida al momento de cumplir con los requisitos correspondientes. (19)
Ahora bien, como esto es una disposición transitoria que regirá hasta que el Congreso dicte una Ley de Movilidad, de momento, la señalada pauta de movilidad seguirá vigente hasta que la futura norma de movilidad modifique el art. 27, momento a partir del cual el nuevo mecanismo se aplicará a todo el universo de jubilados actuales y futuros.
8. APORTES JUBILATORIOS
En forma drástica, se incrementa el porcentaje tomándose como parámetro el de la Ley 24.241 incrementado en un 7%. La Ley 24.241 establece el aporte del 11% de modo que el nuevo aporte será del 18%.
Para los magistrados y funcionarios que ya estaban incorporados a la Ley 24.018 y venían aportando un 12%, el nuevo aporte representa un 50% más.
Para los Jefes de Despacho que ahora se incorporan en el régimen representa un incremento del 63,63%, si se echa de ver que, hasta la sanción de la Ley 27.546 por estar incorporados al régimen jubilatorio de la Ley 24.241, aportaban el 11% hasta la remuneración máxima y ahora lo harán por el 18% del total de la remuneración.
Ya hemos comprobado cómo, en la práctica, el efecto inmediato del aumento del aporte significó que cargos, como el de Prosecretario Administrativo y especialmente el de Jefe de Despacho, perciben un sueldo neto inferior al de un Oficial Mayor que se encuentra por debajo de aquellos en el escalafón.
Si bien al justificar el aporte obligatorio a las cajas, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene su origen en la existencia de una necesidad pública de indiscutible imperio a la cual la ley provee con toda la libertad de disposición que le es necesaria, (20) un aumento de semejantes proporciones podría ser aceptable solamente si ese sacrificio tuviera como finalidad mantener en el mismo nivel la cuantía de las prestaciones.
A nuestro modo de ver, el aporte personal fijado podría considerarse confiscatorio, teniendo en cuenta que los recursos del régimen previsional no se encuentran integrados, en forma exclusiva, por aportes jubilatorios, sino que también se nutren de fondos que provienen del régimen impositivo.
9. JUBILACIÓN POR INVALIDEZ
Lejos de seguir los lineamientos del régimen general en el cual el haber resultante del retiro por invalidez se calcula sobre el promedio de los últimos 5 años, el método de cálculo de la jubilación por invalidez (y por extensión de la pensión) se equipara con el de la jubilación ordinaria, con una salvedad: si el período de los servicios amparados por la Ley 24.018 fuere inferior a 120 meses se promediarán las remuneraciones de dicho lapso.
A diferencia del haber de jubilación ordinaria, no se establece aquí que el monto de la jubilación por invalidez no pueda ser superior al 82% del último sueldo.
Por su parte, en la reglamentación, se recoge un criterio que se venía aplicando en sede administrativa y es que la jubilación por invalidez en la Ley 24.018 se otorga, en todos los casos, con carácter definitivo, vale decir, no tiene carácter transitorio ni el beneficiario está sujeto a posterior reexamen.
10. PENSIÓN
Se establece que, en caso de fallecimiento del titular, la pensión se otorgará con el mismo porcentaje y a los mismos beneficiarios del régimen general de la Ley 24.241.
En este aspecto, la ley no aporta nada nuevo, pues lo relativo a la determinación del porcentaje y los beneficiarios de pensión con sujeción al régimen general ya lo estaba aplicando la ANSeS, en virtud del reenvío que establece en el art. 26 de la Ley 24.018. (21)
11. DEROGACIONES
11.1. El Artículo 16
La Ley 27.546 deroga los incs. a), b), c) y e) del art. 16 de la Ley 24.018 quedando subsistente solo el inc. d) que fija la incompatibilidad entre el desempeño de empleos públicos o privados, con excepción de la docencia.
Con la derogación de los incs. a), b) y c), se elimina la conservación del estado judicial que pesaba sobre los magistrados y funcionarios en situación de retiro, herramienta legal que permitía la convocatoria de jubilados para desempeñarse en cargos vacantes.
Esta derogación, lejos está de guardar relación alguna con la pretendida sustentabilidad que presuntamente inspiró la reforma.
Antes bien, es manifiestamente inoportuna, pues provoca un agravamiento de la situación crítica en la que se encuentra la justicia con un significativo número de cargos sin cubrir.
No menos llamativa resulta la derogación del inc. e), por el cual se establecía que, en la percepción de los haberes jubilatorios y de pensión, los beneficiarios gozaban de los mismos derechos y exenciones que los magistrados y funcionarios en actividad.
11.2. El Decreto 109/76
Si lo que llevamos dicho hasta aquí no es lo suficientemente desalentador para los judiciales, con la derogación del Decreto 109/76 se completa el cuadro de las malas noticias.
La Ley 24.018 y el Decreto 109/76 conformaban un marco jurídico que aseguraba, con la mayor eficacia, la total inmediatez entre el otorgamiento del beneficio y el pago de las prestaciones. Ello con nulo impacto en las finanzas de la ANSeS y un consiguiente ahorro de personal para el organismo.
No estamos autorizados a pensar mal del legislador, pero tampoco podemos dejar de señalar que, en oportunidad de debatirse el tratamiento de la ley en el Congreso, no fueron pocos los legisladores que, al menos, pusieron de manifiesto su total desconocimiento de los alcances de este decreto. Así se pudo escuchar que: “incorporamos un artículo que abroga un decreto de 1976 que otorgaba a los beneficiarios del Poder Judicial la posibilidad de realizar el trámite ante el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura. A partir de este cambio van a tener que hacer el trámite ante la UDAI de la ANSES que corresponda, como cualquier hijo de vecino que inicia el trámite para jubilarse. Con la derogación del Decreto 109 los jueces tendrán que tramitar la jubilación ante la ANSES como cualquier ciudadano porque ya no las va a poder otorgarlas el Poder Judicial”. (22)
Nada de eso es lo que establece la norma derogada.
El Decreto 109/76 se dictó luego del período hiperinflacionario conocido como “el Rodrigazo” que trajo aparejado el pago de las movilidades con excesivo atraso.
Así, mediante esta norma, se delegó en una dependencia administrativa del Poder Judicial de la Nación, actualmente denominada Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura (DAF), la liquidación y el pago de las prestaciones.
Jamás el Poder Judicial otorgó beneficios jubilatorios, basta la lectura del Decreto 109/76 que delimita claramente cuál es la competencia de cada organismo.
Desde siempre los organismos previsionales otorgaron los beneficios y tuvieron la potestad de decidir sobre cualquier punto que fuera objeto de discusión, y es de resorte de la DAF la liquidación y el pago de los beneficios y sus movilidades.
Y, desde siempre, también los beneficios jubilatorios de magistrados y funcionarios se tramitaron como el de cualquier hijo de vecino. Solo cuentan con una oficina que hace las veces de gestoría de la misma manera que cualquier empresa, organización, sindicato o asociación pueden tenerla conforme lo autoriza la Ley 17.040 (art. 2).
A no dudarlo, la asunción por la ANSeS de la totalidad de las competencias en materia de liquidación de prestaciones no permite visualizar un horizonte sin obstáculos en la percepción de los beneficios.
12. CONCLUSIÓN
Con la Ley 27.546 el régimen jubilatorio especial de magistrados y funcionarios perdió buena parte de su esencia a la par que establece requisitos más estrictos con un costo altísimo.
Se trata de una reforma que instaura un estado de manifiesta incertidumbre entre magistrados y funcionarios, activos y pasivos. Provoca, además, un sinnúmero de inequidades y desigualdades, innecesarias e injustificadas, que contradicen la cláusula de progreso y no regresividad que surge de los pactos internacionales incorporados a la Constitución según el art. 75, incs. 22 y 23.
Lo más saludable sería que los legisladores encaren la sanción de una nueva ley que corrija todos estos desaciertos para que no tenga que recaer tamaña responsabilidad sobre las espaldas del Poder Judicial.
Notas:
(1) CSJN in re “Gaibisso”, Fallos: 324:117 y “Craviotto”, Fallos: 322:752.
(2) El Dto. 56/19 de fecha 20/12/19 publicado el día sábado 21/12/19, prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el “29 de febrero de 2019”, a fin de tratar los temas incluidos en el Anexo entre los cuales figuraba “1) Proyecto de ley para modificar la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación N° 18.464 y sus modificatorias…”. Como trascendió en los medios que se había deslizado un error en la fecha hasta la cual se extendía la convocatoria, mediante el Decreto 57/19 rectificó la fecha de la convocatoria sustituyéndola por el 29 de febrero de 2020.
Días más tarde fue necesario dictar un nuevo decreto, el 66/19, ahora estableciendo que donde decía “…Ley de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación No 18.464 y sus modificatorias”, debió decir “…Ley de Jubilaciones y Pensiones No 24.018 y sus modificatorias”.
(3) CSJN in re “Romera Enrique A”, Fallos: 312:448.
(4) Caso “Becerra”, Dictamen PTN 239-039.
(5) Dictámenes de ANSES 32.745, 38.153 y 53.630.
(6) Dictamen 44600, –“Espeche” – jubilación de un Prosecretario Contratado.
(7) “Coutinho, María Inés”, Sala I, sent. del 30/8/16.
(8) “Beneventano Ana María”, Sala III, sent. del 1/10/12.
(9) La Corte Suprema en los autos “Encinas de Casco Isabel” –Fallos: 289:276– confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 27, inc. b) cuyo texto requería acreditar treinta años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, de los cuales diez, por lo menos, deberán ser con aportes, mínimo que se aumentará en igual número al de años de vigencia de la presente ley, hasta alcanzar treinta. Entre otras consideraciones el fallo, dictado en 1974, indica que, de seguirse el aumento de la cantidad de años, la interesada iba a estar en condiciones de solicitar el beneficio en 1991 oportunidad en la que iba a contar con 77 años de edad y 51 de servicios (entre servicios con aportes y sin ellos). (10) Sesión Proyecto de ley: CD-155/19: En revisión sobre régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación. https://www.youtube.com/watch? v=qIWpurFQnto.
(11) Miguel S. Marienhoff. “Tratado de Derecho Administrativo” (T.3o B, núm. 1011).
(12) “Arcuri Rojas”, Fallos: 332:2454.
(13) Publicado en esta misma revista, causa, “Fiscalía Federal nro. 3 de Córdoba s/solicitud de sábanas telefónicas y demás, librado en autos “Averiguación de secuestro extorsivo –Coirón nro.56435/2019”, Juzgado Federal de Córdoba No 3, resolución del 22/20/20.
(14) Fallos 341:1924.
(15) Íd. cita 10.
(16) “Fabris Marcelo H”, Fallos: 315:2379.
(17) Dictámenes 22.383 “Remo Constanzo” y 23.232 “De Filipi”.
(18) Dictamen 53.437 “Lopez Vergara”.
(19) Conf. CSJN Fallos: 318:273 “Ríos” y 331:373 “Farías de Fenoglio”; “Rinaudo, Vitelmina Dominga Lucía c/ANSeS”, RJP, del 10 de abril de 2007 y CSJN “González Dávalos, Reinaldo c/ANSeS”, sent. del 9/12/09).
(20) Conf. CSJN “López Tiburcio”, Fallos: 179:394.
(21) Dictamen de ANSeS 23.505.
(22) Exposición del diputado Casareto según la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Diputados del 27/2/20.